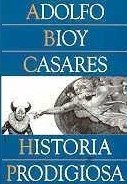(en tiempos de coronavirus)
Sin embargo, el destino para el que tales imágenes sirven de inadecuado emblema, recogido por una pluma menos inepta que la mía, depararía a muchos una lección aterradora.
Día 49 de la cuarentena.
No llevaba el conteo, pero hoy me lo ha hecho saber el mensaje de una amiga. La cifra me ha provocado desasosiego.
No obstante, giro la cabeza hacia el frente de mi camino y continuo.
Quinta etapa del viaje: Historia prodigiosa, el libro de cuentos publicado en 1956.
Antes de comenzar la lectura, leí un trabajo de Gabriela Scheines sobre Bioy Casares:[1]
No se trata de lo sobrenatural infiltrándose solapadamente en la realidad cotidiana, sino de la incursión del personaje en un ámbito insospechado, diferente de lo habitual, que coexiste con la realidad conocida, como dos mundos paralelos, ajenos, mutuamente indiferentes, incontaminados, pero secretamente comunicados. En vez de irrupción de lo inexplicable en el sereno mundo de todos los días, la salida del personaje se aventura por ámbitos misteriosos.
Y luego he cerrado la computadora para poner en el centro de la mesa el libro que voy a comenzar. A su lado, la hoja de papel y el lápiz donde iré tomando notas porque, como ya he experimentado en este viaje, ellas me van a permitir el registro de mi escritura y de las otras lecturas que conforman la vasta biblioteca de Bioy.
Viví una experiencia similar varios años atrás al participar de un grupo de lectura sobre la obra de Borges, que nos fue llevando, y a medida que avanzábamos por sus textos, hacia otras lecturas, hacia las cuestiones filosóficas o religiosas que le interesaban y con las que dialogaba en su narrativa; en definitiva, fuimos siguiendo las propuestas que Borges ponía a nuestra disposición en cada relato, poema o ensayo, la infinitud de su universo literario. Una tarea que mantuvimos durante cinco años; por supuesto, sin agotarla.
La experiencia se repite en este viaje emprendido con Bioy.
Como ya he dicho, no trata de un recorrido lineal, sino con bifurcaciones, caminos optativos que no demoran ni desvían, sino que enriquecen el andar; un zigzag atractivo y de profundidad que provoca regresar, luego, a la carretera original con la mirada recargada de nuevos paisajes.
El primer cuento que inicia el volumen es “Historia prodigiosa”, un relato extenso que invoca —y qué bien este fallido de mis dedos al escribir «invocación»— con ironía una pseudo-moral. Dice el narrador en el inicio, y también más adelante:
Lo que me mueve a escribir no es el agrado de hablar de estas cosas ni el instinto profesional […]. De verdad la conciencia me exige […]. No hay escapatoria para el dilema. Si no repito las palabras de Lancker, la historia moral que estoy contando perderá su significado.
Los acontecimientos que se van a contar son “portentosos y terribles”, como también “prodigiosos”.
Un prodigio es un “suceso extraño, que excede los límites regulares de la naturaleza”, mientras una tercera acepción vincula el término con “milagro”. Lo prodigioso, si nos atenemos al diccionario, refiere a lo maravilloso, lo extraordinario. Todos estos elementos estarán presentes en la narración.
Los hechos ocurren en un campo de las afueras de Buenos Aires donde vive un personaje extraño, Lancker. Quien cuenta, el protagonista, un alter ego de Bioy, es invitado a colaborar en una “suerte de academia de literatura”, ideada por Lancker, adentrándose desde el momento en que llega en el ámbito misterioso de la divinidad y del maligno.
El juego entre lo extraño y lo cotidiano me hizo pensar de inmediato en Julio Cortázar. Trato de dilucidar la diferencia en el tratamiento de lo fantástico en ambos autores.
Me animo a escribir que mientras en JC lo fantástico me sobrecoge por la imprevista cercanía y, por lo tanto, por la sorpresa; en el caso de los textos de ABC, son los mismos protagonistas los que buscan y se adentran en aquello que no se puede entender, y que muchas veces experimentan como un sueño al que quieren regresar.
En ambos casos como lectora asisto con pavor a ese tránsito, voluntario o no voluntario, hacia lo irremediable.
En este relato también se pone de manifiesto la cuestión femenina, condensada en el personaje de Olivia, diosa inalcanzable, que cuando debe elegir un disfraz para el baile de máscaras, se convierte de pronto en una mezcla de “hawaiana, esclava, apache y midinette”.
Mi lectura se detuvo en el “mi culpa, mi grandísima culpa…” y otros vínculos religiosos similares; también en el uso del adjetivo “prodigiosa” para referirse a la hinchazón de la pierna de Olivia luego de haber asistido a la misa en el pueblo (entonces la hinchazón deja de ser solo una reacción del cuerpo). Y por supuesto ante la mención de la “máscara”, temática que atraviesa la escritura de Bioy, en su indagación sobre la identidad.
No quiero pasar por alto que, en el trayecto en tren hacia el campo, el protagonista va leyendo Magic, de Chesterton:
Miré las gotas, pensé «a lo mejor me resfrío», me acurruqué en el asiento, noté la levedad de mi traje y, maravillado, me perdí en Magic de Chesterton: un tomito verde que en esos días había llegado a las librerías. Hacia el fin del trayecto, en la comedia de Chesterton se había desatado una tormenta y en Monte Grande había cesado de llover.
La influencia del escritor inglés fue importante en Jorge Luis Borges, así como lo fueron Stevenson, Kipling, Wells; y no menos en Bioy; lo que será manifiesto en la obra conjunto, con el seudónimo de H. Bustos Domecq, una serie de relatos detectivescos, entre los que destaco Seis problemas para don Isidro Parodi, publicada en 1942 (que leeré unos meses después gracias a la edición de Librería la Ciudad, ilustrada por Fernández Chelo, que me regala mi querida tía Susi.
Dándole lugar a la pausa, es preciso un intervalo para pasar de un relato a otro, comienzo el siguiente cuento, “Clave de amor”.
Diez años antes, Bioy y Silvina Ocampo habían escrito la novela Los que aman, odian, que se publica en 1946. En “Clave de amor” la trama se sitúa en una atmósfera similar a esa novela: los huéspedes del hotel están aislados, pero ya no por una tormenta de arena, sino por la nieve; se produce una muerte y se plantea el enigma.
El cuento, sin embargo, escapa al relato policial, porque lo sucedido —nos dice quien narra— se debe a una causa sobrenatural. La referencia al dios Baco, y a las fiestas que se desarrollaban en su honor, las liberalia, le permiten a Bioy construir una historia en la que el narrador es solo un testigo que solo puede dar fe de lo sucedido: “Así cumplo con mi deber en la vida, que según parece, es el de contar cuentos”. (¿a quién puede adjudicársele esta línea, al narrador o al escritor que es Bioy?)
En ese contexto de encierro se desarrolla la fantasía amorosa que involucra a Claudia, “era la mujer más delicada, más graciosa, más encantadora que habíamos conocido”, quien bajo el influjo de la realidad transfigurada por el afuera (la nieve que los aísla) y la maldición (el dios Baco) que contamina el adentro, le declara su amor a Griffin Johnson. Todos los huéspedes caerán bajo el influjo de la maldición de Baco dando rueda suelta a las pasiones desmesuradas (despecho, codicia, robo, el robo y el amor). Pasada esta, luego olvidarán, menos el protagonista, que buscará y logrará desentrañar el misterio de lo ocurrido; tampoco olvidará Johnson, quien al comprender que “su amor había sido una ilusión», y sin poder superar el desencanto (él sí amaba a Claudia), termina muriendo, fiel a el oficio que ejerce, el de trapecista, en un cuádruple salto mortal.
Cuando comienzo “La sierva ajena” leo la primera línea en relación con el presente que transito:
En alguna parte leí que un apretado tejido de infortunios labra la historia de los hombres, desde la primera aurora. A mí me agradara suponer que hubo períodos tranquilos y que por un inapelable golpe de azar me toca vivir el momento, confuso, épico, de la culminación.
El cuento es tremendo, y me gusta esta palabra por mí elegida porque encierra toda la fuerza de lo aterrador o del espanto.
El narrador es un escritor para “gente culta” y es testigo –“Yo he visto con mis propios ojos”– de lo que va a suceder.
Otro narrador tomará luego la voz dentro del primer relato, para a su vez contarme la historia de Rafael Urbina, escribano, “un poeta de producción escasa” que lleva un diario íntimo y escribe hai-kais. Urbina será víctima de los encantos de Flora Larquier: “[…] para mí, el dechado de todas estas mujeres brillantes, limpias, delicadas, perfumadas, felices, era Flora”, estableciendo con ella un vínculo amoroso desigual: “la áspera inmadurez del hombre; la sabiduría de la mujer”.
Como en los otros textos anteriores de Bioy, prevalecen los celos, las equivocaciones, el trío erótico (la otra mujer, Rosaura) y, por fin, la desconfianza que conduce a Urbina por el enigma que propone la trama. Como un anticipo del desenlace, Urbina dice:
—Ellas nos vuelven locos —respondió Urbina—Son nuestros demonios. Durante el día habría que guardarlas en el cuartito que los indios llaman zenana.
El final es trágico. Como el amante de Tatá Laserna (dentro del primer relato), Urbina quedará, reducido y ciego, embarcado en un viaje sin retorno.
Al final, una cita casi bíblica que evoca el “no juzgarás”:
Así como le sucedió a Urbina, le puede pasar a cualquiera de nosotros.
En «De los dos lados», una niña solitaria en una casa de estancia (el vínculo con Silvina fue inmediato al iniciar la lectura del cuento) es la protagonista de este relato fantástico donde se narra sobre el triángulo amoroso: Carlota, la niña; Celia, su niñera, y Jim (que tanto puede ser el nombre del hombre, del que están ambas enamoradas, como el de gato de la casa).
Jim un día le cuenta (a Celia): “Esta vida no es más que un pasaje”. Ese será el anticipo a su deseo, no formulado, de «irse» de este mundo. Cuando él lo logre, lo seguirá Celia con la ayuda de la niña, quien, aunque ha prometido lo mismo, a último momento desiste. Carlota, a diferencia de Alicia, no dará el paso hacia ese “otro lado” ya que decide que aún tiene muchas cosas que hacer en este. Así, una vez que Celia desaparece, se va dormir tranquilamente en un final de cuento que contrario a lo que se el narrador señala, resulta muy “desapacible”.
Le llega el turno a “Homenaje a Francisco Almeyra”, un cuento publicado dos años antes en la revista Sur, que refiere a la antinomia unitarios–federales.
Bioy escribe este relato como una alegoría. El protagonista del cuento es un joven poeta argentino, radicado en el Uruguay, en Montevideo, por razones políticas (declarado unitario, pero más por su familia que por el mismo) que, por distintas circunstancias, se verá inmerso en la violenta historia política de su país, y a la que asiste como espectador. Al cuento lo precede un verso de un poema sajón, del que busqué su traducción y que no pude dejar de reflexionar con los tiempos de mi presente:
Thaes afereode, thisses swa maeg // aquello ocurrió, esto también pasará.
Encuentro que el relato es intenso, pleno de significados históricos y que no le escapa al contexto político de nuestro país.
El poeta romántico que es Almeyra:
era delgado, de estructura delicada y de estatura mediana; tenía los cabellos castaños, muy finos; la frente despejada, los ojos oscuros, la nariz recta y una boca en que ambiguamente se discernía dureza o resolución. Las amplias y elegantes solapas de la levita ocultaban alguna estrechez de hombros. En cuanto a sus manos, una señora, en cierto famoso epistolario publicado en estos últimos años, las recordaba como «el hermoso y apropiado símbolo de la depurada sensibilidad, de su noble inteligencia y de su generoso corazón».
acepta su destino y regresa a su patria donde muere.
Los círculos se repiten, cuenta Bioy, en consonancia con el acápite del relato. El tema es cómo salir de ellos —escribo a mi vez— y con qué destino.
El último cuento “Las vísperas de Fausto” es un relato breve que retoma el tema de la circularidad. Cito esta reflexión del narrador:
Si nada podía modificar el pasado, esa infinita llanura que se prolongaba del otro lado de su nacimiento era inalcanzable para él.
El cuento se inicia con Fausto leyendo la Memorabilia de Jenofonte, en junio de 1540. Pronto expirará el plazo en el que deba entregar el alma al Diablo y Fausto siente la tentación de huir, de escapar para que ello no ocurra. Es su perro. Señor, quien parece comprender mejor que el sirviente Wagner el dilema. Entonces el relato produce un salto al futuro: un coche ilumina con sus faros la ventana donde se apoya Fausto y me interpela: ¿Es que el tiempo ha transcurrido realmente y Fausto ha logrado escapar de aquella primera vez? o ¿la vida solo trata de eso, de la contemplación de una noche que se repite por toda la eternidad?
Cierro la crónica. Más allá de mi ventana todo se ha detenido, nos hemos quedado sin el afuera y, en el adentro, solo queda este espacio que dedico a la lectura.
Por eso persevero en la ruta de viaje, como quien insiste en el trazo del pincel sobre la tela, como quien busca la melodía en un piano, siguiendo el pulso de la creación; o como señala Bioy: “con el inocente agrado que proporciona, en este mundo de medianías, descubrir algo extremo en su género”.
[1] Scheines Gabriela, “Claves para leer a Adolfo Bioy Casares”, Cuadernos Hispanoamericanos n °. 487, enero 1991.(www.cervantesvirtual.com).